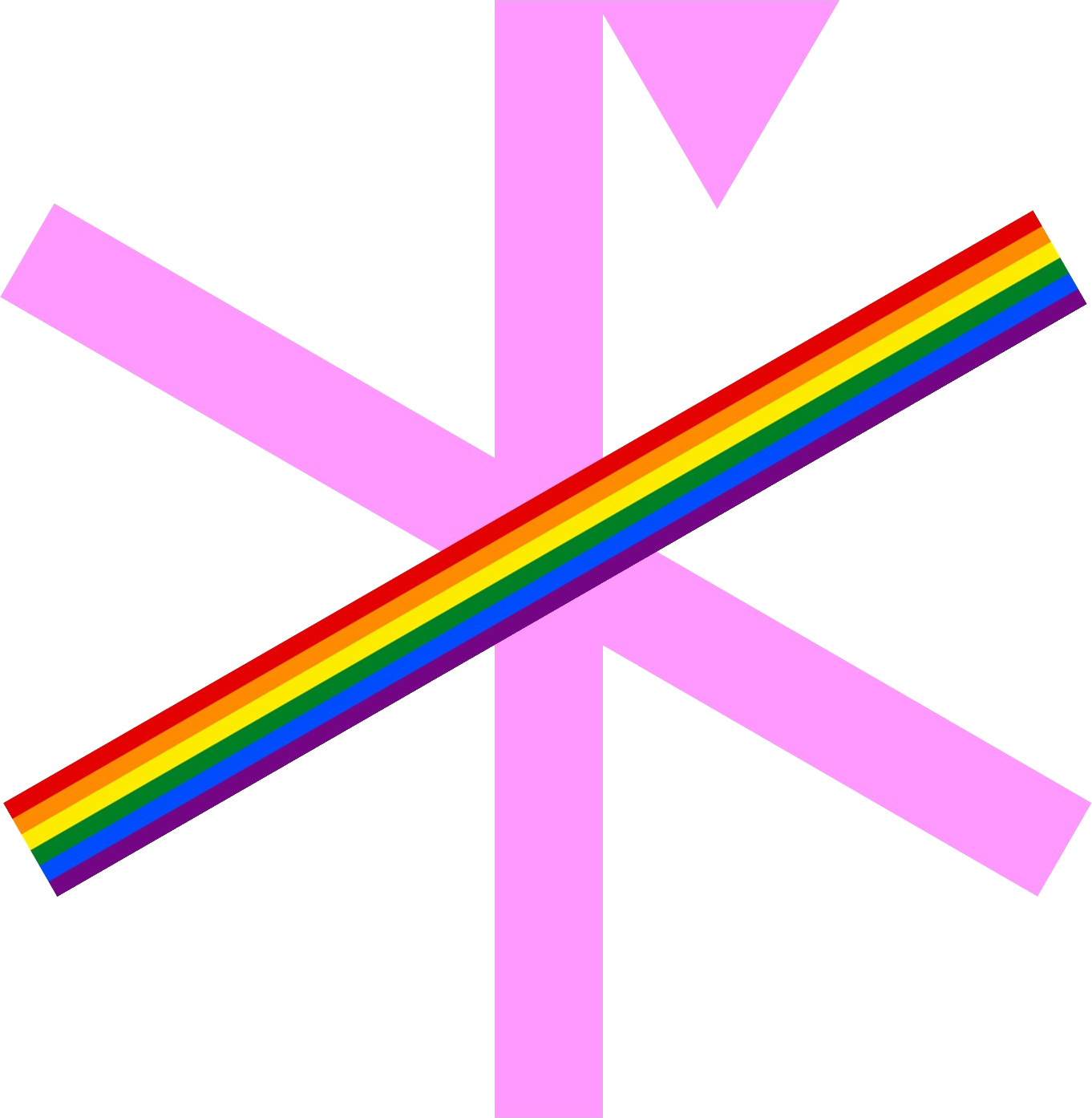ECLESALIA, 24/01/13.- Por María Teresa Sánchez Carmona. Cuando parecía que los ánimos se habían serenado tras el revuelo que causó la aprobación del matrimonio homosexual por el Tribunal Constitucional, las incendiarias declaraciones de un obispo vuelven a abrir dolorosas heridas. Me preocupa el sempiterno debate sobre género, sexualidad, matrimonio y familia. Me preocupa y me duele por la dureza de las opiniones vertidas. Porque hay reacciones que – independientemente de qué las origina – traslucen una infinita falta de caridad y un rechazo hacia otras maneras de ser y sentir, fruto de una realidad plural y diversa.
Este dolor se acentúa cuando la postura se justifica en nombre de un Dios cuyo atributo es el Amor, y su mandamiento principal el de “amar al prójimo como a uno mismo”.
Estamos aquejados de una profunda falta de amor. Puede parecer simplista reducir a esta cuestión la esencia del cristianismo (sobre todo para quienes cargan a sus espaldas una ingente cantidad de dogmas y códigos de conducta). Insisto: puede parecer simplista, pero ocurre que si no tengo amor, no soy nada; si no somos coherentes en lo esencial, lo demás es pura palabrería. No se puede hablar de amor a quienes no se ama. No se puede anunciar a un Dios que acoge la (preciosa) singularidad de cada persona, si luego se pasa por la criba hasta el más ínfimo detalle de los otros. Me pregunto: ¿cómo van a amar lo que amáis, si vosotros no amáis lo que ellos aman? Tal vez ni se pida siquiera a la Iglesia que secunde la causa de ciertos colectivos (aunque luego se hable de dar la vida incluso por los enemigos); bastaría con mostrar un mínimo de prudencia y delicadeza, con cuidar sus palabras para no echar sal en las heridas.
 Se rechaza el matrimonio homosexual y se le niega el reconocimiento de familia (cuando la Sagrada Familia es todo menos un modelo “representativo”, en tanto la conponen una madre virgen y un padre putativo). La razón principal que se esgrime en contra del matrimonio homosexual es que su unión no contribuye a la procreación y la perpetuación de la especie. Efectivamente, en el Antiguo Testamento se critican ciertas prácticas sexuales sirviéndose de este mismo criterio. Pero las causas no responden tanto a una cuestión de tipo moral, sino sobre todo a una estrategia socio-política: la de alentar el crecimiento demográfico y multiplicar el número de hijos en las familias para estabilizar la precaria situación del “pueblo elegido” y preservar su tradición y cultura.
Se rechaza el matrimonio homosexual y se le niega el reconocimiento de familia (cuando la Sagrada Familia es todo menos un modelo “representativo”, en tanto la conponen una madre virgen y un padre putativo). La razón principal que se esgrime en contra del matrimonio homosexual es que su unión no contribuye a la procreación y la perpetuación de la especie. Efectivamente, en el Antiguo Testamento se critican ciertas prácticas sexuales sirviéndose de este mismo criterio. Pero las causas no responden tanto a una cuestión de tipo moral, sino sobre todo a una estrategia socio-política: la de alentar el crecimiento demográfico y multiplicar el número de hijos en las familias para estabilizar la precaria situación del “pueblo elegido” y preservar su tradición y cultura.
En todo caso, resulta curioso que las más feroces críticas a estas “otras familias” homoparentales provengan de personas que han optado por el celibato como estilo de vida. Curioso que hablen de complementariedad entre hombre y mujer quienes viven en comunidades integradas exclusivamente por personas de su mismo sexo. Curioso que prejuzguen quiénes han de ser buenos padres o madres cuando jamás experimentarán en carne propia – sólo a nivel espiritual – lo que supone engendrar un hijo y hacerle el centro de la vida, incluso aunque no sea “carne de tu carne”. ¿Importa eso? si el amor es verdadero no atiende ni se supedita a algo tan superficial como el cuerpo: quienes conocen el valor de “lo que no se ve”, mejor que nadie deberían comprenderlo.
Por supuesto, tienen derecho a opinar y libertad de vivir su vocación sin dar explicaciones al respecto (ellos sí), pero al cabo no deja de resultar llamativo. No me malinterpreten: la vocación religiosa, vivir con el corazón disponible y entregado a Dios y a los demás, me parece digna de admiración y un acto de amor de una belleza infinita. Pero también considero que es difícil (o debería serlo) opinar sobre temas de los que no se tiene una experiencia cotidiana: como amanecer junto a la persona amada y sentir que el mundo entero se ilumina; o entregarse y fundirse con el otro por entero, en total desnudez de cuerpo y de alma; o sentirse morir si sobreviene la enfermedad y hay que dejar partir al amor de toda una vida… ése que no se elige (¡como si se pudiera elegir en el amor! dice Cortázar) en razón de país ni de cultura… o de sexo; ése que no atiende a lógicas ni planes establecidos; ése que llega sin más y nos transforma por entero.
Amar de verdad no es un capricho: es algo que nace de lo profundo, un susurro corazón adentro que traspasa el alma, la seduce y lleva a entregarse hasta el extremo. Ahí reside el Misterio de una familia que es sagrada ¿por una mera cuestión de género? quisiera pensar que el motivo es más trascendente: el vínculo de Amor que se establece entre sus miembros. Porque el amor es una locura sagrada e incomprensible, y a la vez tan evidente que cuando se siente ya sólo cabe decir al otro – como Rut a Noemí – “No insistas en que te deje y me separe de ti. Porque donde tú vayas yo iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí quiero ser enterrada. Juro ante el Señor que sólo la muerte podrá separarnos”.
Habrá quien diga que el amor homosexual no es igual que el heterosexual, ni el de pareja como el de amigos: angustiosa necesidad de definirlo todo bajo moldes y adjetivos, cuando la realidad es que al cabo todo es Amor y su fuente una y la misma. Como el agua viva encuentra siempre cauces nuevos para fluir e irrigar la tierra, así también el amor se expresa y se expande de mil formas distintas. Ponerle diques y dirigir ese amor hacia un fin concreto por propia voluntad es una opción como cualquier otra. Pero criticar la “orientación” de los otros (ésa que es natural, espontánea y genuina) diciendo que no es correcta, y aún “exigir” que repriman ese cauce de amor en razón de su sexualidad… supone privar a la persona de vivir en plenitud su identidad más profunda, e instigarle a renunciar a una de sus más bellas vías de expresión. Entonces el cauce del río se estanca, su agua se emponzoña en el alma y trae la muerte.
Algunos apuntan que el debate del matrimonio y la familia es lingüístico. Por desgracia, se juzga y se juega con sentimientos de personas concretas a las que duele el rechazo… como a cualquiera. Poner márgenes (marginar) no es nunca una inocente cuestión terminológica: revela una manera de pensar que parcela el mundo, lo acota y remarca “lo distinto”, la presencia de un “otro” que acaba despertando miedos y recelos. Revela un pensamiento más interesado en marcar las diferencias que las semejanzas, aunque al final todos estemos hechos del mismo barro y tengamos las mismas necesidades y anhelos: amar y ser amados, que nos acepten como somos, y encontrar personas con las que compartir la vida, afrontar la muerte y sobrellevar nuestros miedos.
Si somos tan frágiles e iguales en lo esencial, ¿ merece la pena tanta discusión inútil? Nuestra es la elección: mantener posturas irreconciliables o buscar lo que nos une. Encasillar a las personas bajo estrictos moldes o valorar la riqueza de lo diverso. Clasificar los tipos de amor o bendecir el Amor como fuerza sanadora y motor del mundo. Si ya resulta dramático que los cristianos estemos escindidos en ramas siendo uno es el Maestro y el Espíritu, ¿hasta cuándo seguiremos estableciendo categorías, y lamentándonos a la vez de que la sociedad nos excluya? ¿hasta cuándo alimentaremos las diferencias para ser el ojito derecho de Papá, sin ver que la vara con que medimos – y que nos mantiene tan derechos – es una señora viga en nuestro ojo? ¿hasta cuándo las piedras vivas que decimos ser levantarán muros en vez de construir puentes para el encuentro? ¿hasta cuándo seguiremos escondiendo a nuestros semejantes en estrechos armarios y cajones mentales?
Dios no enciende una lámpara para ocultarla, y toda persona está llamada a ser luz porque alberga en su interior una llama de amor viva. Cuestión muy distinta es tener ojos que sepan ver esa luz que viene del corazón. En este debate de género y sexualidad, queda el consuelo de saber que “Dios no mira como mira el hombre; porque el hombre ve las apariencias pero Dios ve el corazón”. Dios ve con la mirada de una madre hacia su hijo. Y acaso ahí esté el quid de la cuestión: que la Iglesia oficial se nos ha masculinizado; que a base de reprimir sus emociones, ha terminado olvidando cómo es el amor incondicional de una madre: ése que elige la sugerencia al mandato, la misericordia al juicio, la comprensión a la condena; el que antepone la acogida al reproche, la escucha al sermón, y ante todo la alegría; ése cuya mejor enseñanza es su propio ejemplo de vida.
Acaso la raíz del problema sea una sensibilidad perdida: “Yo conozco tus obras y tu constante esfuerzo […] has sufrido por mi causa y has trabajado por amor a mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor” (Ap. 2, 2-4). Ojalá este debate sirva para despertar en nosotros el anhelo de volver a la “matriz”, a ese amor primero – que llevamos grabado en el corazón – donde ya no importa si madre o padre, si hombre o mujer. Porque sólo el amor entrañable y entrañado disuelve las fronteras y es capaz de devolvernos, al fin, nuestra unidad perdida: ésa de la que todos venimos, ésa que no dejamos de buscar durante toda la vida. (Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).