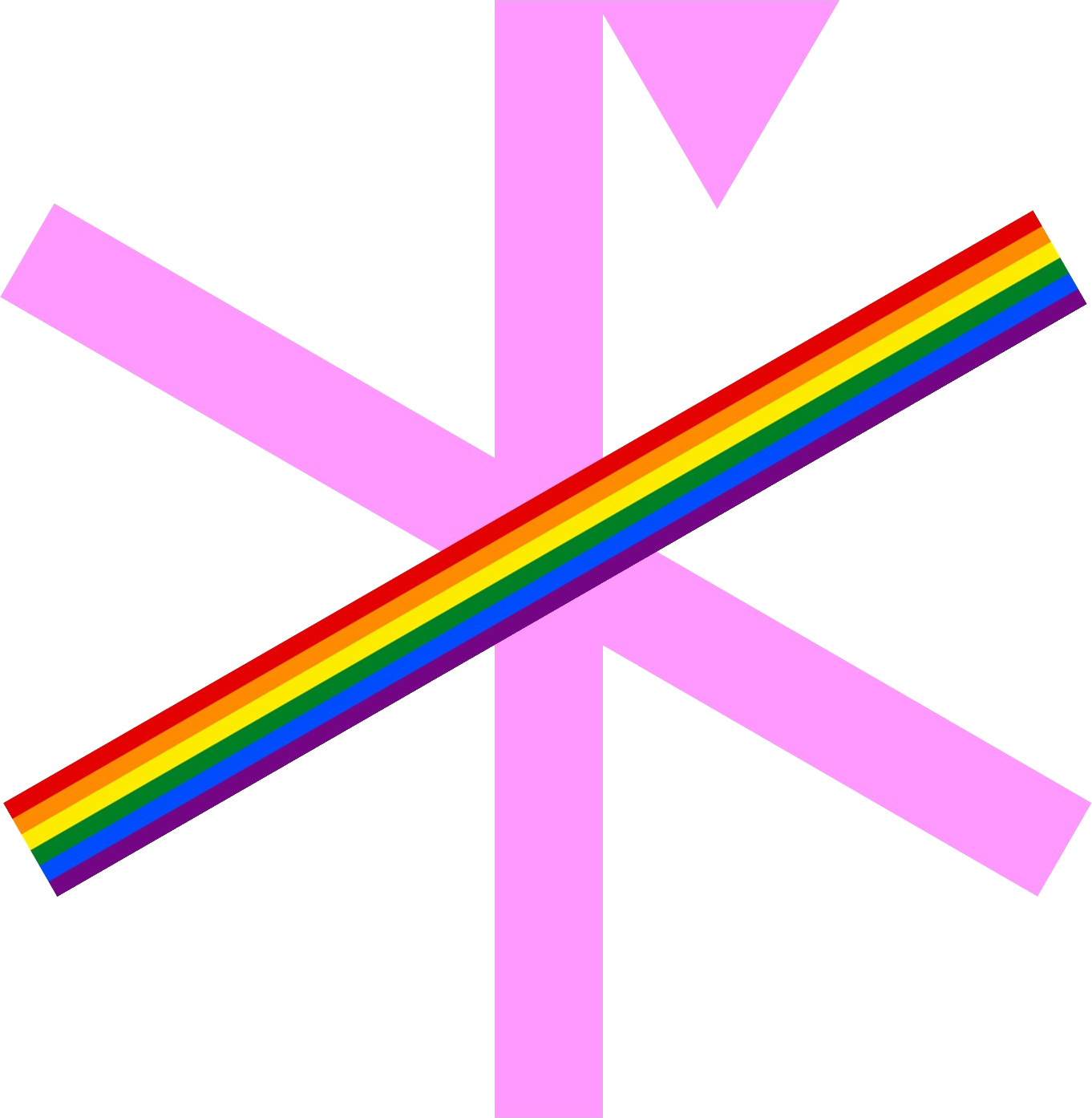Este artículo es una crónica de una charla que un miembro de CRISMHOM compartió en una mesa redonda sobre homosexualidad y religión organizada por la asociación Arcópoli de la Universiada Politécnica de Madrid.
Con estas líneas pretendo compartir algunas vivencias y experiencias sencillas, sin grandes pretensiones con el único propósito de que mi sencilla contribución pueda ayudar a otras personas, a dar un punto de referencia desde la perspectiva de una persona homosexual, en el difícil proceso de compatibilización de la dimensión espiritual y vida de fe, con la dimensión homosexual. Mi intención es más compartir una experiencia vivencial de las cosas que a mí personalmente me han ayudado en este proceso, que discutir o poner en contraste lo que sobre este tema pudiera entenderse que defiende la iglesia católica.
El marco de referencia general en el que creo que una persona homosexual puedecompatibilizar su vida de fe con su experiencia homosexual es el marco del encuentro personal con Dios y la vida compartida junto a Él. Creo que este marco es mucho más rico y aporta mucho más a la vida y la felicidad de la persona que un marco normativo moral más orientado a lo que se puede o no hacer, lo que es o no correcto. Este marco es muy controvertido y general mucho más pobre, porque está dirigido a una audiencia demasiado amplia como para poder entrar en casos particulares.
La experiencia que quiero transmitir sería poder trascender esta dimensión más normativa para poder dar un paso hacia delante que proviene de la vivencia y experiencia directamente con Dios. Creo que hay mucha gente que tiene o puede tener problemas y desaveniencias contra lo expresamente establecido o al menos entendido como tal por la iglesia jerárquica. Sin embargo, a veces me pregunto si cuando se produce un verdadero encuentro con Dios, estos problemas siguen existiendo. Creo que es precisamente desde esta perspectiva de encuentro y vida con Dios en la que es posible compatibilizar homosexualidad y religión.
Es difícil explicar o describir en qué consiste la experiencia de encuentro con Dios. Es algo tan único y personal, tan dirigido a la persona, que es imposible generalizar. Sin embargo, voy a intentar dar alguna pincelada sobre la cosas que me ayudan a reconocer en mí el encuentro con Dios. Uno puede conocerse mejor o peor a sí mismo y saber lo que uno en determinadas situaciones puede dar de sí en las acciones y pensamientos que uno dirige hacia sí mismo o hacia los demás. Cuando me encuentro pensando o actuando y no alcanzo a reconocerme a mí mismo. Cuando en la gratuidad transciendo mis propios intereses hasta el punto de ponerme en el límite de lo que reconozco en mí como mi propia humanidad es cuando me es más fácil reconocer y atisbar la acción y encuentro con Dios. Los hechos extraordinarios que nos hacen reconocer el encuentro con Dios, no tienen por qué ser complejos o aparatosos. Es más, el verdadero encuentro con Dios se suele dar en el sencillo y oculto avance de la cotidianeidad de nuestra vida.
Por concretar un poco más, todos sabemos que cuando uno ofrece algo bueno a otra persona, es normal que esta persona responda devolviendo bien por el bien recibido. Esta experiencia es muy humana. También pasa con relativa frecuencia, que cuando ofrecemos algo bueno a los demás, estos no nos devuelvan nada (¡de desagradecidos está el mundo lleno!). Esta experiencia también es profundamente humana. Todos desgraciadamente hemos experimentado que cuando hemos dado lo mejor de nosotros mismos, nos han hecho daño a cambio, nos han herido intencionadamente, nos han destrozado. Esta experiencia se da desgraciadamente con bastante frecuencia y es igualmente una experiencia muy humana. También es humanamente comprensible que cuando nos hacen daño, respondamos igualmente haciendo daño a los demás, de acuerdo a la Ley del Talión”: “ojo por ojo, diente por diente”, “te devuelvo con la misma moneda con la que tú me has pagado”. Esta situación puede incluso exacerbarse. Recuerdo que cuando vivía en EEUU los días siguientes al atentado de las Torres Gemelas de Manhattan el 11 de septiembre de 2001, la palabra que se oía constantemente por los medios de comunicación era “relaliation” que significa “castigo”: “si me haces mal, yo te devuelvo diez o cien veces mal, para que nunca más se te vuelva a ocurrir hacerme daño”. Este sería el extremo de dar mal por mal. Creo que el límite de nuestra propia humanidad se empieza a rozar en las situaciones en las que nos hacen daño y no reaccionamos devolviendo el daño que nos han hecho. Finalmente, quedaría el modelo de Cristo crucificado que devuelve lo mejor de sí (“perdónalos porque no saben lo que hacen”) ante la mayor afrenta, el mayor daño. En esta situación, creo que se sobrepasan los límites humanos para dar paso a la acción del encuentro con Dios. Es precisamente en las situaciones en las que uno se encuentra misteriosamente devolviendo bien por mal cuando no somos capaces de reconocernos a nosotros mismos, sino únicamente al Cristo crucificado, a Dios mismo.
Es posible que pensemos en que la situación de devolver bien por mal no es fácil que se dé en nuestra vida. Sin embargo, en mi propia experiencia he sido testigo de multitud de ocasiones en las que esta situación se ha producido. Lo más hermoso de estas situaciones es que sus autores no acaban de podérselas atribuir a sí mismos. Existe un reconocimiento de un “agente externo”, inexplicable y misterioro que conmueve profundamente el corazón de aquel que es capacitado para devolver bondad y gratuidad a cambio del daño recibido. Un amigo mío que pertenece a una asociación en la que yo también soy socio, tenía una amistad profunda con otro miembro que comenzó a no encajar en esta asociación. Este amigo mío hizo todo lo que pudo para apoyar y acomodar la situación de la asociación para que este otro miembro se sintiera integrado. Finalmente, este otro miembro dejó la asociación provocando un fuerte quebranto en mi amigo que sintió que todo su trabajo hecho con su mejor voluntad había sido malinterpretado y desdeñado. Este amigo se sintió apaleado después de haber dado lo mejor de sí mismo. Yo, hablando con él meses después, le intentaba explicar sin gran éxito en qué consistía la experiencia de encuentro con Dios poniéndole ejemplos. Me los revatía con buenos argumentos y yo no sabía ya qué decirle. Un día, en una misa de adviento, mi amigo ofreció una vela por esta persona: porque quería tenerla presente por todo el trabajo y bien que había hecho a la asociación antes de su partida. Hablé con él tras la celebración y me dijo que por fin había comprendido en qué consistía el encuentro con Dios. Sabía que por él mismo nunca hubiera hecho memoria poniendo aquella vela, pero sin embargo se vio fuertemente impulsado a hacerlo. Tras esta experiencia, mi amigo experimentó una paz inmensa, se sintió feliz, como si una bocanada de aire fresco hubiera entrado súbitamente en su vida. Ya nadie podrá arrebatarle este sentimiento.
Cuando este proceso de encuentro con Dios se va haciendo cotidiano, cuando es cultivado individual y comunitariamente, reconozco la relación de amistad con Dios hasta el punto de convertirse en una relación de amor. Uno comienza a hacerse sensible a la infinidad de pequeños gestos, acciones y sentimientos que nos hacen caer en la cuenta de que Dios está presente, de que nos acompaña, de que no somos dueños ya de nuestra vida, de que descubrimos que nos convertimos en los medios para manifestar el amor de Dios por el mundo y eso es lo que más felices nos hace.
Volviendo al inicio de esta charla, creo que es precisamente desde este marco de experiencia de encuentro, amistad y amor a Dios desde donde se pueden compatibizar ya no sólo la dimensión homosexual de la persona, sino cualquier otro tipo de dimensión humana. Por concretar un poco más dentro del campo homosexual, recuerdo un día en que invité a comer a mi casa a un chico con el que había empezado a salir hacía unas semanas. Existe una comunidad ecuménica de hermanos que tienen su sede en un pequeño pueblo al sureste de Lyon llamado Taizé. Uno de sus carismas consiste en hacer oración a través de la música en lo que se conoce como “los cantos de Taizé”. Son cánones cuya música se reitera sucesivamente, repitiendo textos muy sencillos en una diversidad de idiomas. Textos como “Nada te turbe, nada te espante”, “Confiad en el Señor, porque es bueno”. Tras mi primera visita a Taizé, aprendí a tocar en un piano unos cuantos de esos cantos. Durante unos meses, mi oración consistía en tocar diariamente estos cantos durante treinta o cuarenta minutos. A medida que iba tocándolos, experimentaba cómo mi corazón se conmovía. El día en que invité a comer a mi “novio”, quise transmitirle esta experiencia, aunque él no estaba muy cerca de los círculos religiosos. Para ello, situé el sillín del piano perpendicularmente al teclado y le senté frente a él. Yo me senté detrás de él y pasando mis brazos entre los suyos abrazándole mientras tocaba los cánones. Esta escena, un tanto cómica presenciada fuera de contexto, podría causar ante muchos colectivos un gran escándalo: “una aberración”, “dos tíos manoseándose uno tras el otro” (o lo que se quiera pensar). Sin embargo, yo compartía una de mis experiencias más hondas de encuentro con mi Señor con este chico con el que estaba saliendo. Aunque considero que no hubiera sido necesario compartir una experiencia honda de encuentro con Dios para poder disfrutar de la belleza de esta escena de expresión de cariño mutuo, yo experimentaba el gozo que a mi Señor le producía contemplar esta escena. Un gozo con una plenitud mucho mayor que si hubiera estado yo solo tocando los cantos, porque se los estaba ofreciendo a otra persona. En esta situación, fue precisamente la experiencia de encuentro con Dios la que me dio el criterio para poder discernir cómo actuar. Por encima de las críticas externas el criterio del encuentro don Dios supera ampliamente el régimen normativo marcado por la iglesia jerárquica. Este criterio me producía una paz inmensa que me blindaba contra posibles críticas externas. Es el criterio en el que uno se preopa por “buscar el Reino de Dios y su justicia, que el resto se dará por añadidura”.
En este marco, cuando se habla de parejas homosexuales, si el criterio de discernimiento está basado en el encuentro y la amistad con Dios, no tengo duda que cuando uno encuentra a la pareja apropiada, la vida en común puede ser mucho más plena y más entregada a los demás, que cuando uno está solo. Cuando escucho comentarios sobre la aberración que constituye que dos personas del mismo sexo vivan en pareja, sólo puedo apelar a un criterio más rico, más basado y orientado hacia la felicidad de la persona: ¿es posible experimentar el encuentro y amistad con Dios más plenamente, desarrollando la vocación de vida en pareja, cuando esta es del mismo sexo?
Con respecto a la adopción, no tengo un criterio muy formado al respecto (porque no he estado en esa situación). Sin embargo, puedo imaginarme a una pareja de lesbianas que comparten una vocación común misionera. Durante años viviendo en las misiones han acogido niños huérfanos que estaban en la calle. Llegado un momento, esos niños comienzan a formar parte de la familia y un día la pareja, por el motivo que sea, tiene que regresar. ¿Cuál es el criterio para decidir si esta pareja se debe llevar a aquellos niños? Creo que el amor a Dios no podría llevar a otra cosa que a no dejarles solos en un orfanato, sino a llevárselos con ellas. En este contexto, la adopción sería la mejor forma de proteger a esos niños.
Finalmente, quería terminar esta reflexión con un texto de Edwin Markham:
They drew a circle that shut me out
Heretic, rebel, a thing to flout,
But love and I had the wit to win
We drew a circle that took them in.
Ellos dibujaron un círculo que afuera me arrojó
Hereje, rebelde, algo a despreciar
Pero el amor y yo tuvimos el ingenio para ganar
Dibujamos un círculo que a ellos incluyó.