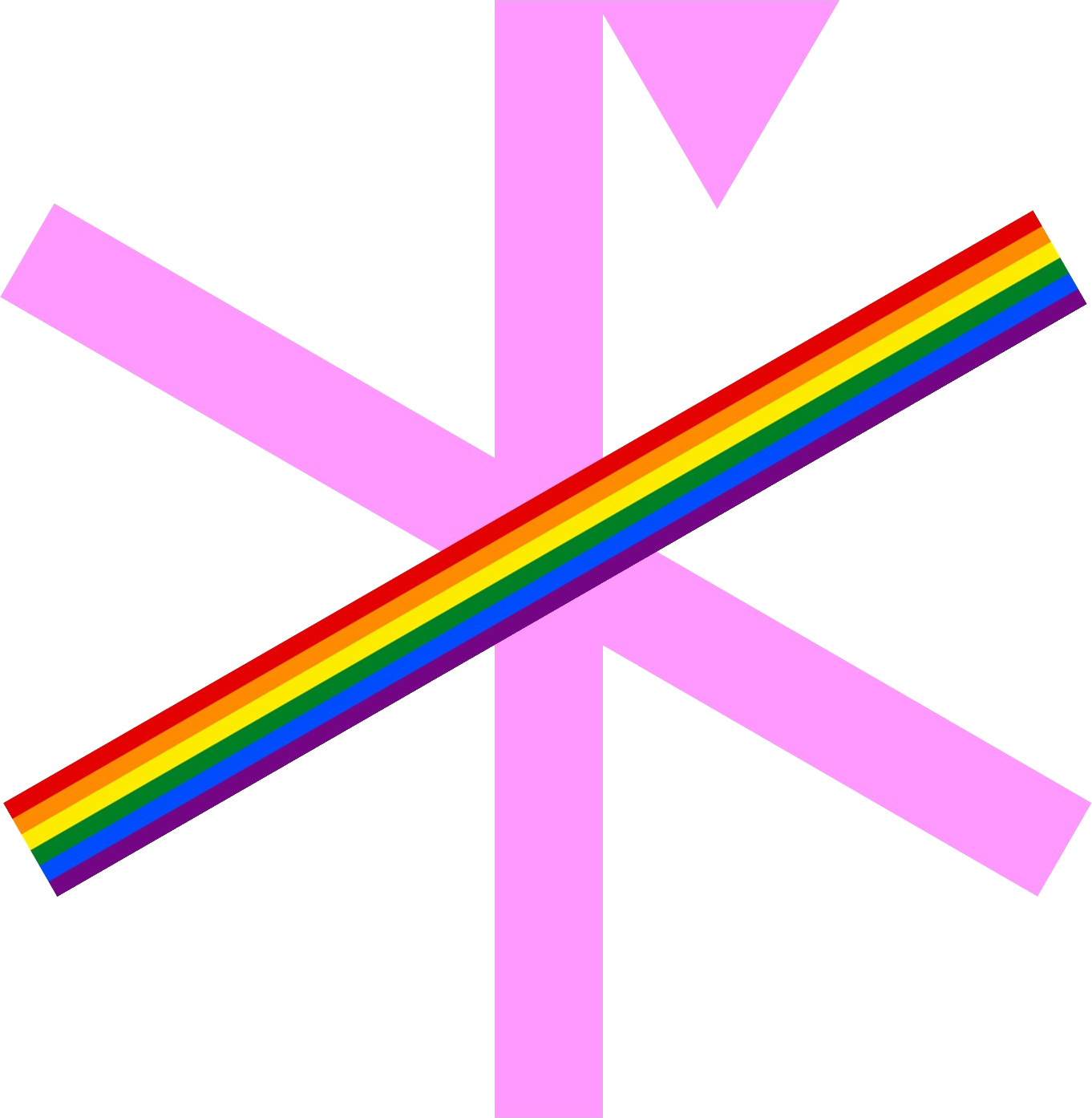Veamos ahora un segundo principio tan fundamental como el primero: la primacía
Veamos ahora un segundo principio tan fundamental como el primero: la primacíadel amor sobre todo lo demás. Santa Teresa de Jesús dice: «En la oración, lo que cuenta no es pensar mucho, sino amar mucho».
Eso también es liberador. A veces no podemos pensar, no podemos meditar, no
podemos sentir pero, no obstante, siempre podemos amar. El que está al límite del
cansancio, aturdido por las distracciones, incapaz de hacer oración, puede ofrecer su pobreza al Señor con serena confianza; de este modo le está amando ¡y hace una
magnífica oración! El amor es rey, con independencia de las circunstancias, y siempre saca partido de ellas. «El amor siempre se aprovecha de todo, tanto del bien como del mal», acostumbraba a decir Teresa de Lisieux, citando a san Juan de la Cruz. El amor se beneficia de los sentimientos lo mismo que de las sequedades, de las mociones como de la aridez, de la virtud como del pecado, etc.
Este principio coincide con el primero que hemos enunciado antes: la primacía de
la acción de Dios sobre las nuestras. En la oración, nuestra principal tarea es amar, pero en la relación con Dios, amar es, en primer lugar, dejarse amar. ¡Y no es tan fácil como parece! Hay que creer en el amor, a pesar de que tenemos una gran facilidad para dudar de él, y hay que aceptar también nuestra pobreza.
A menudo resulta más fácil amar que dejarnos amar: hacer algo por nuestra parte,
dar, es gratificante: ¡nos creemos útiles! Dejamos amar supone que aceptamos no ser ni hacer nada. Este es nuestro primer trabajo en la oración: no pensar ni ofrecer ni hacer algo por Dios, sino dejamos amar por El como niños pequeños. Ceder a Dios el placer de amamos. Y si nos resulta difícil, significa que no creemos ciegamente en el amor de Dios por nosotros; y eso implica también la aceptación de nuestra pobreza. Ahí llegamos a un punto absolutamente fundamental: no existe un auténtico amor a Dios que no se base en el reconocimiento de la absoluta prioridad de su amor por nosotros, que no haya comprendido que, antes de hacer lo que sea, tenemos que recibir: «En esto está el amor, nos dice san Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó primero» (1 Jn 4, 10).
Con respecto a Dios, el primer acto de amor, el que debe quedar en la base de
cualquier acto de amor, es el siguiente: creer que somos amados, dejarnos amar en
medio de nuestra pobreza, como somos, con independencia de nuestros méritos y
nuestras virtudes. Si es esta la base de nuestra relación con Dios, hemos acertado. En caso contrario, siempre estará falseada por cierto fariseísmo, en el que, a fin de cuentas, Dios no ocupa el centro, el primer lugar, sino nosotros mismos, nuestra actuación, nuestra virtud o cualquier otra cosa.
Este punto de vista es muy exigente (pide un gran descentramiento, un gran olvido
de nosotros mismos), pero al mismo tiempo es liberador. Dios no es pera de nosotros obras, actuaciones, el logro de algún bien: somos siervos inútiles. «Dios no necesita nuestras obras, pero tiene sed de nuestro amor», dice santa Teresa de Lisieux. Nos pide en primer lugar que nos dejemos amar, que creamos en su amor, y eso siempre es posible. Fundamentalmente, la oración es eso: ponernos en la presencia de Dios para dejar que nos ame. La respuesta de amor surge después, durante o fuera de la oración.
Si nos dejamos amar, Dios mismo producirá el bien en nosotros y nos con cederá llevar a cabo esas «obras buenas que Dios preparó para que caminemos por ellas» (Ef 2, 10).
De esta primacía del amor se deduce que todo lo que hagamos en la oración debe
ir encaminado a favorecer el amor y a fortalecerlo. Ese es el único criterio que permite decir si está bien o mal hacer una cosa u otra en la oración. Es bueno todo lo que lleva al amor. Pero, por supuesto, a un amor verdadero, no a un amor superficialmente sentimental (incluso si los sentimientos ardientes tienen valor como expresión del amor cuando Dios nos los concede…).
Los pensamientos; las consideraciones; los actos interiores que alimentan o
expresan nuestro amor por Dios; que nos hacen crecer en la gratitud y la confianza en El; que despiertan o estimulan nuestros deseos de entrega, de pertenecerle, de servirle fiel mente como a nuestro único Señor, etc. deben constituir habitualmente la parte principal de nuestra propia actividad durante la oración. Todo lo que fortalezca nuestro amor a Dios es un buen tema de oración.
Buscar la sencillez
Una consecuencia de todo lo anterior es la siguiente durante la oración debemos
estar pendientes de no mariposear, de no multiplicar los pensamientos y las
consideraciones en las que cabría más la búsqueda de arrebatos que la de una conversión real del corazón. ¿De qué me sirve tener pensamientos elevados y variados sobre los misterios de la fe, cambiar constantemente de temas de meditación repasando todas las verdades de la teología y todos los pasajes de la Sagrada Escritura, si no salgo más re suelto a entregarme a Dios y a renunciar a mí mismo por amor a El? «Amar, dice santa Teresa del Niño Jesús, es darlo todo y darse uno mismo». Si mi oración diaria consistiera en una única idea sobre la que volviera incansablemente: la de estimular a mi corazón a entregarse plenamente al Señor e insistir sin cesar en el propósito de servirle y entregarme a El, ¡esta oración sería más pobre pero mucho mejor!
Continuando sobre esta primacía del amor, recordemos un hecho de la vida de
Teresa de Lisieux. Poco antes de su muerte, Teresa está en cama ya muy enferma; una hermana (Sor Agnès) entra en su habitación y le pregunta: «¿En qué piensa?» «No pienso en nada; no puedo; sufro demasiado y entonces rezo». «Y ¿qué le dice a Jesús?» Teresa responde: «No le digo nada, ¡le amo!»
Esta es la oración más pobre, pero la más profunda: un simple acto de amor por
encima de cualquier palabra, de todo pensamiento. Hemos de tender a esa sencillez. En definitiva, nuestra oración no debía ser más que eso: sin palabras, sin pensamientos, sin una serie de actos particulares y distintos, ¡sino un único y sencillo acto de amor!
Necesitamos mucho tiempo y un profundo trabajo de la gracia para llegar a esta
sencillez, nosotros, a los que el pecado ha hecho tan complicados, tan dispersos. Al
menos, recordemos esto: el valor de la oración no se mide por la abundancia y variedad de las cosas que se hacen; al contrario: cuanto más se acerca a un simple acto de amor, mayor valor tiene. Y cuanto más avanzamos en la vida interior, más se simplifica nuestra oración. Volveremos sobre ello al hablar de la evolución de la vida de oración.
Antes de terminar este apartado, querríamos prevenir sobre un tipo de tentación
que puede presentarse. Es posible que durante la oración se nos ocurran hermosos y profundos pensamientos, ciertas luces sobre el misterio de Dios o unas perspectivasalentadoras en relación con nuestra vida, etc. Esta clase de luces o de pensamientos (pueden llegar a parecernos geniales!) suelen ser una trampa y debemos estar en guardia. Por supuesto que en algunas ocasiones Dios nos comunica luces e inspiraciones durante la oración. Pero es preciso saber que algunos pensamientos que surgen en nosotros pueden ser tentaciones: al detenernos en ellos nos apartamos, de hecho, de una presencia en Dios más pobre, pero más auténtica. Estos pensamientos nos arrastran, en ocasiones nos exaltan, terminamos por cultivarlos y quizá por estar más atentos a ellos que al mismo
Dios. Al acabar el rato de oración nos damos cuenta de que todo era vano y que no
queda gran cosa…
(Tiempo para Dios, Jacque Phelippe)