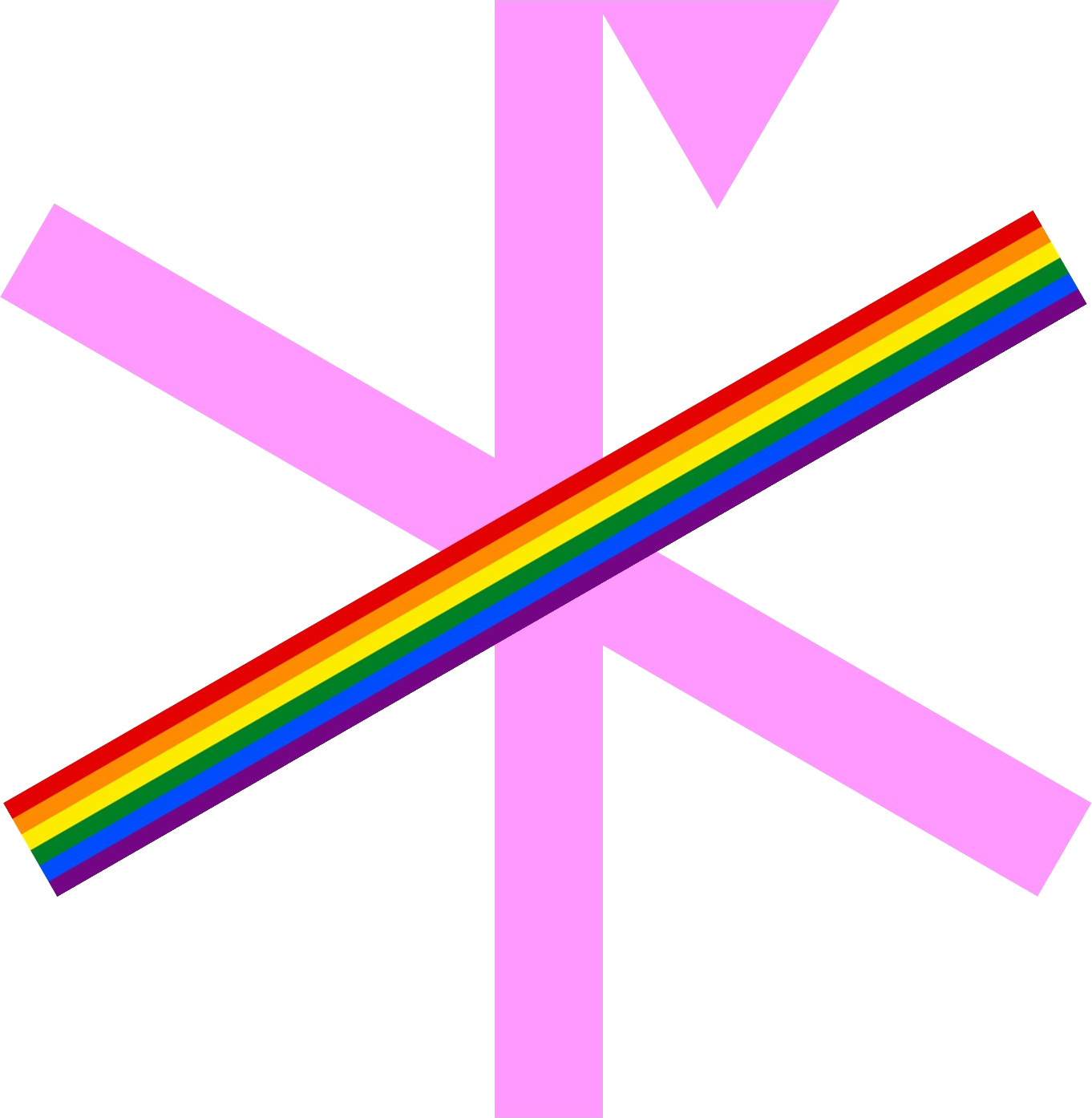Haremos ahora algunas consideraciones que son como una síntesis de lo dicho en
Haremos ahora algunas consideraciones que son como una síntesis de lo dicho enlos últimos capítulos, y que nos sitúan en un punto en el que todo se reúne y se
concreta: la primacía del amor, la contemplación, la oración del corazón, la humanidad de Jesús, etc.
A fin de cuentas, la experiencia demuestra que para orar bien, para llegar a ese
estado de oración pasiva del que hemos hablado, en el que Dios y el alma se comunican profundamente, es preciso que el corazón esté herido. Herido de amor de Dios, herido de sed por el Amado. Sólo a costa de una herida puede descender la oración al corazón y morar en él. Es preciso que Dios nos haya tocado en un nivel bastante profundo de nuestro ser para que no podamos pasarnos sin Él. Sin esta herida de amor, nuestra oración, en definitiva, no será nunca más que un ejercicio intelectual, es decir, un piadoso ejercicio de espiritualidad, y no esa íntima comunión con Aquel cuyo corazón ha sido herido de amor por nosotros.
Hemos hablado de la humanidad de Jesús como mediador entre Dios y el hombre.
El centro de la humanidad de Jesús es su corazón herido. El Corazón de Jesús fue abierto para que el amor divino pudiera derramarse sobre nosotros y para que tuviéramos acceso a Dios. Y sólo podremos recibir esa efusión de amor, si nuestro propio corazón se abre por una herida. Entonces habrá ese auténtico intercambio de amor que es el único fin de la vida de oración; entonces llega a ser lo que debe: ¡un corazón en otro Corazón!
Según los momentos, esta herida que produce el amor tendrá diferentes manifestaciones. Podrá ser deseo, búsqueda ansiosa del Amado, arrepentimiento y dolor por el pecado, sed de Dios, agonía de la ausencia; podrá ser dulzura que ensancha el alma; podrá ser una felicidad inefable; podrá ser pasión y ardiente llama. Hará de nosotros unos seres marca dos por Dios para siempre, unos seres que no pueden tener otra vida que la vida de Dios en ellos.
Por supuesto, cuando se nos revela, el Señor trata de sanarnos: sanarnos de
nuestras amarguras, de nuestras faltas, de nuestras culpas verdaderas o falsas, de
nuestra dureza, etc. Lo sabemos, y todos aguardamos esa curación; pero importa
comprender que, en cierto sentido, busca más herirnos que curar nos. Hiriéndonos cada vez más profundamente, nos proporciona la verdadera curación. Cualquiera que sea la actitud de Dios hacia nosotros, se haga cercano o parezca lejano, se muestre tierno o indiferente (¡en la vida de oración se dan estas alternativas!), su fin es siempre herirnos de amor cada vez más.
En el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales hay un hermoso capítulo
donde el santo muestra las diferentes maneras que Dios emplea para herir de amor al alma. Por ejemplo, también cuando Dios parece abandonarnos, dejarnos con nuestros defectos, en la sequedad, sólo lo hace para herirnos más vivamente:
«Esta pobre alma, que está decidida a morir antes que ofender a Dios, pero que no
siente, sin embargo, una sola brizna de fervor sino, al contrario, una extremada frialdad que la tiene paralizada y tan débil que cae continuamente en imperfecciones patentes, esta alma está malherida, pues su amor está enormemente dolorido al ver que Dios no parece ver lo mucho que le ama, abandonándola como a una criatura que no le pertenece, y piensa que entre sus defectos, sus distracciones y su frialdad, nuestro Señor le lanza este reproche: ¿Cómo puedes decir que me amas, si tu alma no está conmigo?
Ese dardo de dolor atravesando su corazón es un dardo de dolor que procede del amor, pues si ella no amara, no le afligiría el temor que tiene de no amar» (Tratado del Amor de Dios, Libro VI, cap. 15).
¡A veces, Dios nos hiere más eficazmente dejándonos en nuestra pobreza que
sanándonos!
En efecto, Dios no pretende tanto hacernos perfectos como unimos a El. Cierta
perfección (según la imagen que solemos hacernos de ella…) nos haría autosuficientes e independientes; por el contrario, estar heridos nos vuelve pobres pero nos pone en comunicación con El. Y eso es lo que cuenta: no se trata de alcanzar una perfección ideal, sino de no poder pasar sin Dios, de estar ligados a El de una manera constante —lo mismo en nuestra pobreza que en nuestra virtud—, de modo que su amor pueda derramarse en nosotros sin cesar, y que sintamos la necesidad de entregamos totalmente a El, porque ¡es la única solución! Y ese es el lazo que nos santificará, que nos conducirá a la perfección.
Esta verdad explica muchas cosas de nuestra vida espiritual. Nos ayuda a comprender por qué Jesús no libró a San Pablo de su aguijón en la carne, de aquel
«ángel de Satanás encargado de abofetearle», cuando El respondió: «Te basta mi gracia, pues mi fuerza se hace perfecta en la flaqueza» (II Cor 12, 9).
Esto explica también por qué los pobres y los pequeños, los que han sido heridos
por la vida, tienen con frecuencia unas gracias de oración que no se encuentran en los poderosos.
Hacer oración: mantener abierta la herida
A fin de cuentas, la oración consiste sobre todo en mantener abierta esta herida
de amor, impedir que se cierre. Eso es también lo que debe guiamos para saber lo que hemos de hacer en la oración. Cuando la herida corre el riesgo de cerrarse o se atenúa por la rutina, la pereza, la pérdida del amor primero, entonces hay que actuar, hay que despertar, despertar a nuestro corazón, estimularlo a amar utilizando todos los buenos pensamientos, los propósitos, haciendo el esfuerzo —por emplear la frase de Santa Teresa— por sacar el agua que nos falta; hasta que el Señor, compadecido de nosotros, nos dé la lluvia[9]. Eso puede exigir en ocasiones un esfuerzo constante. «¡Me levanté y di vueltas por la ciudad, por las calles y las plazas, buscando al amado de mi alma!» (Cant. 3, 2).
Si, por el contrario, el corazón está abierto, si el amor se derrama —puede ser con
fuerza, aunque también con extraordinaria dulzura, pues los movimientos del amor
divino son a veces casi insensibles, ya lo hemos dicho, pero hay efusión de amor porque el corazón está despierto, atento: «¡Yo duermo, pero mi corazón vela!» (Cant. 5, 2)—, entonces hay que entregarse simplemente a esa efusión de amor, sin hacer otra cosa que consentir en ella o hacer lo que ese amor suscite en nosotros como res puesta.
Hemos dicho que los puntos de partida de la vida de oración pueden ser muy
distintos. Hemos aludido a la meditación, a la «oración de Jesús», que no son más que ejemplos. Y yo creo que hoy, en este siglo tan especial en el que estamos tan dañados, Dios tan perseguido y las etapas de la vida espiritual frecuentemente alteradas, a menudo nos vemos como introducidos de improviso en la vida de oración: recibimos casi inmediatamente esa herida de la que hemos hablado a través de la gracia de una conversión; por la experiencia de la efusión del Espíritu Santo como puede ocurrir en la renovación carismática (¡o en cualquier otro sitio!); en medio de una prueba providencial con la que Dios nos hace suyos. El papel que nos corresponde en la vida de oración consiste entonces en ser fieles a ella; en perseverar en el diálogo íntimo con Aquel que nos ha tocado con objeto de «mantener abierta la herida»; en impedir que se cierre cuando llegue el «duro momento», cuando se aleje la experiencia de Dios y olvidemos poco a poco lo pasado, dejándolo enterrarse poco a poco bajo el polvo de la rutina, del olvido, de la duda…
(Tiempo para Dios, Jacque Phelippe)