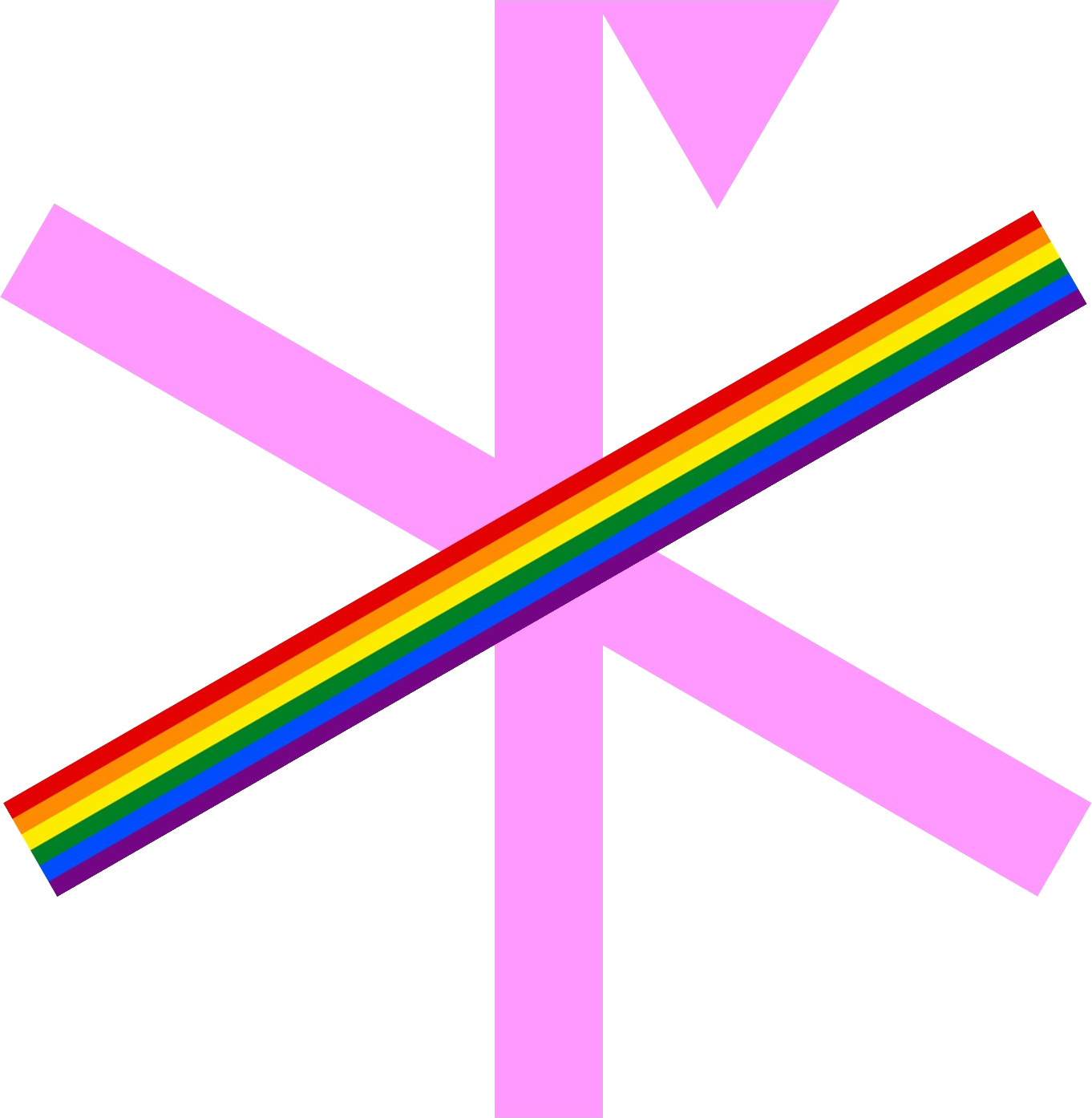Después de la primacía de la actuación divina y de la primacía del amor, veamos
Después de la primacía de la actuación divina y de la primacía del amor, veamosahora un tercer principio fundamental que sostiene la vida contemplativa del cristiano: encontramos a Dios en la humanidad de Jesucristo.
Hacemos oración para entrar en contacto con Dios, pero a Dios nadie lo conoce.
¿Cuál es el modo, el medio que se nos ha dado para encontrar a Dios? Hay un único
mediador, el Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La humanidad de Jesús, en tanto que humanidad del Hijo, es para nosotros la mediación, el punto de apoyo a nuestro alcance por el que tenernos la certeza de poder encontrar a Dios y unirnos a El.
En efecto, dice san Pablo: «en Él reside corporalmente toda la plenitud de la Divinidad» (Col 2, 9). La humanidad de Jesús es el sacramento primordial por el cual la Divinidad se hace accesible a los hombres.
Somos personas de carne y hueso; necesitamos ayudas sensibles para acceder a las
realidades espirituales. Dios lo sabe, y eso explica todo el misterio de *[62] la
Encarnación. Tenemos necesidad de ver, de tocar, de sentir. La humanidad sensible y concreta de Jesús es para nosotros la expresión de la maravillosa condescendencia de
Dios, que conoce nuestra forma de ser y nos da la posibilidad de acceder humanamente a
lo divino, de tocarlo por medios humanos. Lo espiritual se ha hecho carnal. Jesús es para nosotros el camino hacia Dios: «El que me ve a mí, ve al Padre», contesta Jesús a la petición de Felipe: «Muéstranos al Padre y eso nos basta» (Jn 14, 8-9).
Hay en ello un muy hermoso y gran misterio. La humanidad de Jesús en todos sus
aspectos, hasta los más humildes y más secundarios en apariencia, es para nosotros como un inmenso espacio de comunión con Dios. Cada aspecto de esta humanidad, cada uno de sus rasgos —incluso el más pequeño y más oculto—, cada una de sus palabras, cada uno de sus hechos y de sus gestos, cada una de las etapas de su vida, desde la concepción en el seno de María hasta la Ascensión, nos pone en comunicación con el Padre siempre que lo recibamos en la fe. Recorriendo esta humanidad como un paisaje que nos perteneciera, como un libro escrito para nosotros, nos lo apropiamos en la fe y en el amor; no cesamos de crecer en una comunión con el misterio inaccesible e insondable de Dios.
Esto significa que la oración del cristiano siempre se basará en una cierta relación
con la humanidad del Salvador[4]. Todas las variadas formas de oración cristiana (más adelante daremos ejemplos) encuentran justificación teológica y tienen como común denominador el hecho de poner en contacto con Dios a través de algún aspecto determinado de la humanidad de Jesús. Y por ser esta humanidad de Jesús el sacramento, el signo eficaz de la unión del hombre con Dios, nos basta estar unidos por la fe a ella para encontrarnos en comunión con Dios.
Bérulle expresa de una hermosa manera cómo los misterios de la vida de Jesús,
aunque acaecidos en el tiempo, siguen siendo realidades vivas y vivificantes para quien los contempla con fe.
«Es preciso plantear la perpetuidad de esos misterios en una determinada forma:
ocurrieron en ciertas circunstancias y duran, están presentes y son perpetuos de otra determinada forma. Pasa ron en cuanto a su ejecución, pero están presentes en cuanto a su fuerza, y su fuerza no pasa nunca, ni pasará nunca el amor con que fueron realiza dos.
El espíritu, pues, el estado, la fuerza, el mérito del misterio está siempre presente… Eso nos obliga a tratar las cosas y los misterios de Jesús, no como cosas pasadas y
extinguidas, sino como cosas vivas y presentes de las que tenemos también que recoger un fruto presente y eterno.»
Bérulle lo aplica, por ejemplo, a la infancia de Jesús: «La infancia de Jesús es un estado pasajero, pues las circunstancias de esta infancia han pasado y ya no es un niño. No obstante, hay algo divino en ese misterio que persevera en el cielo y que obra un modo de gracia semejante en las almas que están en la tierra, que Jesús gusta de asignar y dedicar a ese humilde primer estado de su persona.»
Hay mil formas de entrar en contacto con la humanidad de Jesús: contemplar sus
hechos y sus gestos, meditar su comportamiento, sus palabras, cada uno de los
acontecimientos de su vida terrena, conservarlos en nuestra memoria, mirar su rostro en una imagen, adorarle en su Cuerpo en la Eucaristía, pronunciar su Nombre con amor y guardarlo en nuestro corazón, etc. Todo eso nos ayuda a hacer oración so lamente con una condición: que esta actividad no sea una curiosidad intelectual, sino una búsqueda amorosa: «Busqué al amado de mi alma» (Ct 3, 1).
En efecto, lo que nos permite apropiamos plena mente de la humanidad de Jesús,
y por ella entrar en comunicación real con el misterio insondable de Dios, no es la mera especulación de la inteligencia, sino la fe, la fe como virtud teologal, es decir, la fe animada por el amor. Sólo ella —y san Juan de la Cruz insiste extraordinariamente en este punto—, tiene el poder, la fuerza necesaria para hacemos entrar realmente en posesión del misterio de Dios a través de la persona de Cristo. Sólo ella nos permite alcanzar realmente a Dios en la profundidad de su misterio: la fe, que es la adhesión de todo el ser a Cristo, en quien Dios se nos da.
La consecuencia de todo esto, como hemos visto, consiste en que el modo de
hacer oración para el cristiano es el de comunicamos con la humanidad de Jesús a través del pensamiento, de la mirada, de actos de la voluntad y según distintas vías a cada una de las cuales corresponde, por así decir, un «método de oración».
Un procedimiento clásico, por lo menos en Oriente, para entrar en la vida de
oración es por ejemplo el que aconseja santa Teresa de Jesús vivir en compañía de Jesús como con un amigo con el que se dialoga, al que se escucha, etc.:
«Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de
su sagrada Humanidad, y traerle siempre consigo y hablar con El, pedirle para sus
necesidades, y quejársele de sus trabajos, alegrarse con El en sus contentos, y no
olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus
deseos y necesidad. Es excelente manera de aprovechar, y muy en breve; y quien
trabajare a traer consigo esta preciosa compañía, y se aprovechare mucho de ella, y de veras cobrare amor a este Señor, a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado» (Libro de la Vida, cap. 12). Más adelante daremos nuevos ejemplos.
(Tiempo para Dios, Jacque Phelippe)