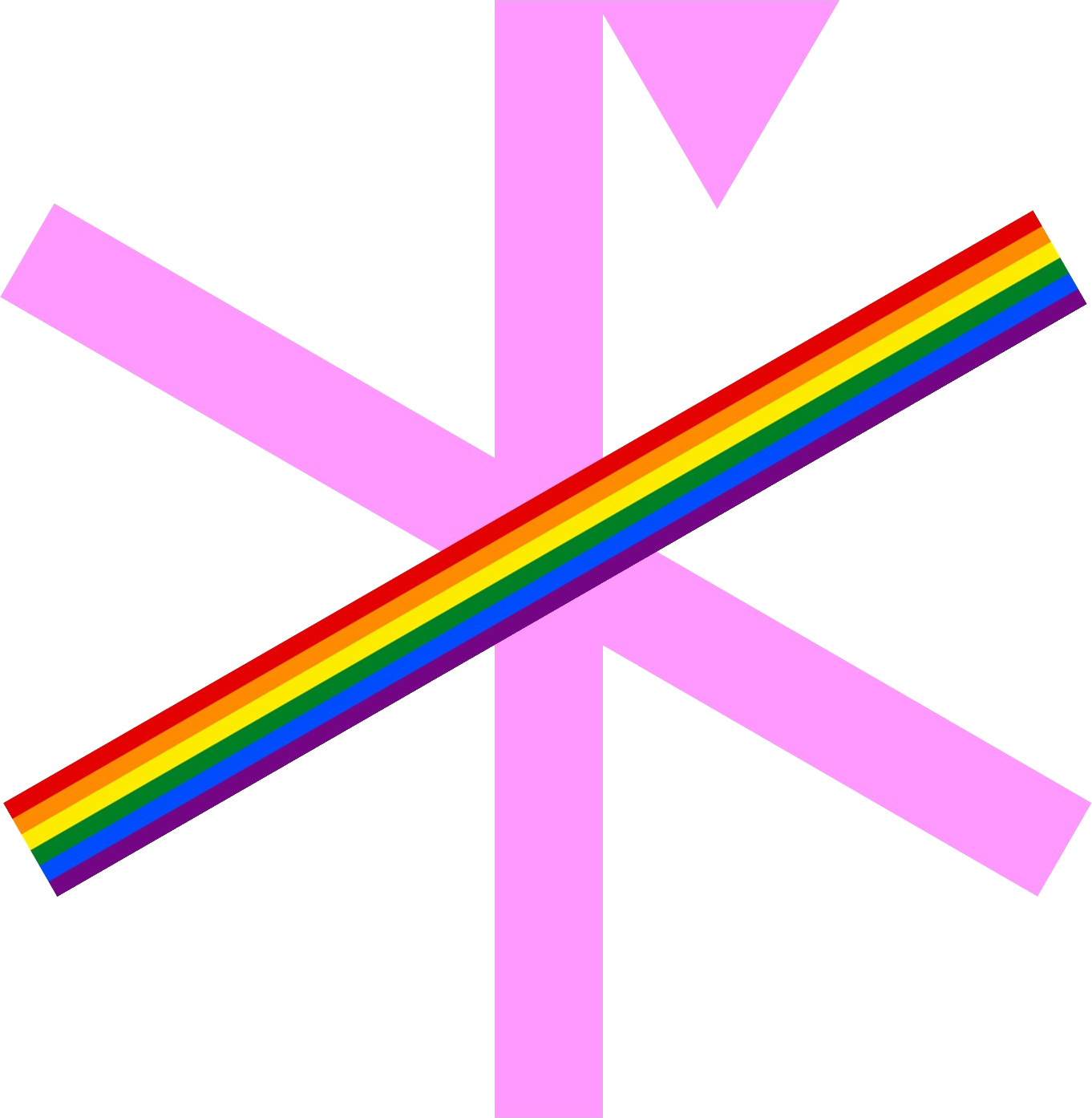Lo mismo sucede en las relaciones personales: un hombre se imagina que ama a su
Lo mismo sucede en las relaciones personales: un hombre se imagina que ama a sumujer y a sus hijos, pero lleva una vida tan activa que no es capaz de dedicarles unos momentos o estar disponible para ellos al 100 por 100. Sin ese espacio de tiempo gratuito el amor se asfixia enseguida, y al contrario, se dilata y respira en la gratuidad: Hay que saber perder el tiempo en favor de los otros. Con esta pérdida ganamos mucho: es un modo de entender las palabras del Evangelio: «El que pierda su vida la salvará».
Si nos ocupamos de Dios, Dios se ocupará de nuestras cosas mejor que nosotros
mismos. Reconozcamos humildemente nuestra tendencia natural a estar demasiado apegados a nuestras actividades, a obsesionamos o apasionarnos por ellas. Y sólo nos curaremos teniendo la prudencia de saber abandonarlas con regularidad, incluso las más urgentes o más importantes, para dar gratuitamente ese tiempo a Dios.
La trampa de la falsa sinceridad Un razonamiento que aparece con frecuencia y que puede impedir nuestra fidelidad a la oración es el siguiente: en un siglo como el nuestro, imbuido del concepto de libertad, de autenticidad, oímos decir: «Yo encuentro que la oración es muy agradable, pero sólo rezo cuando me apetece. Rezar sin ganas sería una cosa artificial y obligada, sería hasta una falta de sinceridad y una forma de hipocresía. Rezaré cuando me apetezca…»
A esto podemos responder que, si esperamos a que nos entren las ganas, podemos
esperar hasta el día del juicio. El deseo es algo muy hermoso, pero versátil. Existe un motivo igualmente legítimo, pero más profundo y más constante, que nos impulsa a encontramos con Dios en la oración: el sencillo hecho de que Dios nos invita a ello. El Evangelio nos lo pide: «orad sin desfallecer» (Lc 18, 1). También aquí nos has de guiar la fe, y no el estado de ánimo.
Las nociones de libertad y de autenticidad descritas más arriba —tan del gusto de
nuestra época— son, sin embargo, de lo más ilusorias. La verdadera libertad no consiste en dejarse llevar por el impulso del momento; todo lo contrario: el hombre libre es el que no vive prisionero de sus cambios de humor, sino el que toma decisiones según unas opciones fundamentales que no varían con las circunstancias.
La libertad es la capacidad de dejarse guiar por lo que es verdadero y no por la
parte epidérmica de nuestro ser. Debemos tener la humildad de reconocer que somos superficiales y variables. Una persona que ayer encontrábamos encantadora, mañana nos resulta insoportable porque han cambiado las condiciones atmosféricas, nuestro talante… Lo que deseábamos locamente un día, nos deja fríos el siguiente. Si nuestras decisiones son de este estilo, vivimos trágicamente prisioneros de nosotros mismos, de nuestra sensibilidad en lo que tiene de más superficial.
No nos hagamos tampoco ilusiones sobre lo que es la verdadera autenticidad.
¿Cuál es el amor más auténtico? ¿Aquel cuyas manifestaciones varían según los días, según el humor, o el amor fiel y estable que no se desdice jamás?
La fidelidad a la oración es, pues, una escuela de libertad. Es una escuela de sinceridad en el amor, porque nos enseña poco a poco a situar nuestra relación con Dios en un terreno que ya no es el vacilante e inestable de nuestras impresiones, de nuestros cambios de humor, de nuestro fervor sensible en dientes de sierra, sino en el sólido sillar de nuestra fe, en el fundamento de una fidelidad a Dios inamovible como la roca: «Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será siempre» (Heb 13, 8) porque «su misericordia pasa de generación en generación» (Lc 1, 50). Si perseveramos en esta actitud, veremos cómo las relaciones con el prójimo, tan superficiales y cambiantes también ellas, llegan a ser más estables, más profundas, más fieles y, por lo tanto, más felices.
Un último aspecto para terminar con esta cuestión. La aspiración de todo hombre
a obrar de un modo espontáneo, libre, sin presiones, es una aspiración perfectamente legítima: el hombre no está hecho para entrar en conflicto permanente consigo mismo, para vivir violentando siempre su naturaleza. Y si en alguna ocasión tiene que hacerlo, será como consecuencia de la división interna que crea el pecado.
Sin embargo, esa aspiración no puede hacerse realidad dando libre curso a su
espontaneidad. Eso sería destructivo, pues dicha espontaneidad no siempre está
orientada hacia el bien: tiene necesidad de curación y de una profunda purificación.
Nuestra naturaleza está dañada, lo que significa que hay una falta de armonía en
nosotros, un desequilibrio frecuente entre aquello a lo que tendemos espontánea mente y aquello para lo que estamos hechos, entre nuestros sentimientos y la voluntad de Dios a la que hemos de ser fieles y que constituye nuestro auténtico bien.
Por tanto, la aspiración a la libertad sólo puede encontrar su auténtica realización
en la medida en que el hombre se deja sanar por la gracia divina. En este proceso de curación la oración desempeña un papel muy importante. Y este proceso, hay que decirlo, tiene lugar a través de unas pruebas y unas purificaciones, esas «noches» cuyo profundo sentido ha explicado tan acertadamente san Juan de la Cruz. Una vez culminado, ordenadas nuestras tendencias, el hombre llega a ser completamente libre: ama, de sea espontáneamente lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios y con su propio bien. Puede seguir sin problemas sus tendencias espontáneas, pues han sido rectificadas y armonizadas con la sabiduría divina. Puede «obedecer» a su naturaleza, ahora restaurada por la gracia. Esta armonización no es completa en nuestra vida, por supuesto, y sólo lo será en el Reino, lo que explica que aquí abajo tengamos que resistimos siempre a algunas de nuestras tendencias. Pero ya en esta vida, quien practica la oración se hace cada vez más capaz de amar y de obrar espontáneamente el bien, mientras que al principio le costaba grandes esfuerzos. Gracias a la acción del Espíritu Santo, la virtud le resulta cada vez más fácil y natural. «Allí donde está el Espíritu del Señor allí está la libertad», dice San Pablo.
La trampa de la falsa humildad El falso razonamiento que acabamos de considerar toma en ocasiones una forma más sutil que describimos a continuación y contra la que conviene estar en guardia.
Santa Teresa de Jesús estuvo a punto de «caer en la trampa» y abandonar la oración (¡habría sido un daño irreparable para toda la Iglesia!). Y uno de los motivos principales por los que escribió su Libro de la Vida fue el de prevenir contra esta trampa.
Se trata de una clave en la que el diablo toca hábilmente. La tentación es la
siguiente: el alma que comienza a hacer oración percibe sus faltas, sus infidelidades y la penuria de sus conversiones. Entonces, se siente tentada de abandonar la oración razonando así: «Estoy llena de defectos, no adelanto, soy incapaz de convertirme y de amar seriamente al Señor; presentarme ante El en este estado es una hipocresía, juego a la santidad mientras que no valgo más que los que no oran. ¡Cara a Dios, sería más honesto abandonar!»
Semejante razonamiento convenció a santa Teresa y —como cuenta en el capítulo
19 de su Libro de la Vida—, tras unos años de practicarla asiduamente, abandonó la
oración durante un año, hasta conocer a un padre dominico que (afortunadamente para nosotros) la recondujo al buen camino. En aquella época santa Teresa estaba en el convento de la Encarnación de Ávila y tenía unos buenos deseos de entregarse al Señor y de hacer oración. Pero aún no era santa; ¡lejos de ello! Especialmente, no conseguía liberarse de su costumbre de acudir al locutorio del convento a pesar de adivinar que Jesús se lo pedía. De temperamento alegre, simpático y atractivo, disfrutaba frecuentando a la buena sociedad de Ávila que se reunía habitualmente en los locutoriosdel monasterio. No hacía nada grave, pero Jesús la llamaba a otra cosa. El tiempo de oración era entonces para ella un verdadero martirio: se encontraba en la presencia de Dios, era consciente de serle infiel, pero carecía de fuerza para dejarlo todo por El. Y como hemos dicho, ese tormento estuvo a punto de hacerle abandonar la oración: «So indigna de presentarme ante el Señor cuando no soy capaz de darle todo, es burlar me de El, mejor sería dejarla…»
Santa Teresa llama a eso la tentación de la «falsa humildad» Ya había abandonado
efectivamente la oración, cuando un confesor le hizo ver que, al hacerlo, perdía todaposibilidad de mejorar algún día. Era necesario, al contrario, perseverar en ella por que, precisamente gracias a esa perseverancia, obtendría en su momento la gracia de una total conversión y de una entrega plena de sí misma al Señor.
Esto es muy importante. Cuando nos iniciamos en la vida de oración no somos
santos, y a medida que la practicamos lo percibimos mejor. Quien no se pone ante Dios en medio del silencio no descubre sus infidelidades y defectos; sin embargo, son patentes para el que hace oración, y ello puede suscitar un gran dolor y la tentación de abandonar. En este caso no hay que desesperarse sino perseverar, con la certeza de que la perseverancia obtendrá la gracia de la conversión. Cualquiera que sea su gravedad, nuestro pecado jamás debe ser un pretexto para abandonar la oración, en contra de lo que nuestra conciencia o el demonio puedan insinuamos; por el contrario, cuanto más miserables somos, mayor motivo tenemos para hacerla. ¿Quién nos curará de nuestras in fidelidades y pecados, sino el Señor misericordioso? ¿Dónde encontraremos la salud de nuestra alma, si no es en la oración humilde y perseverante? «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores» (Mt 9, 13). Cuanto más enfermos nos sentimos de esa enfermedad del alma que es el pecado, más debe incitarnos eso mismo a hacer oración. ¡Cuanto más heridos estamos, más derecho tenernos a refugiarnos junto al corazón de Jesús! Sólo El puede sanarnos. Sí nos alejamos de El por ser pecadores, ¿dónde iremos a buscar la curación y el perdón? Si esperamos a ser justos para hacer oración, podemos esperar largo tiempo. Tal comportamiento únicamente demostraría que no hemos entendido el Evangelio; puede tomar una apariencia de humildad, pero, de hecho, sólo es presunción y falta de confianza en Dios.
Suele ocurrir que, cuando hemos cometido alguna falta, cuando estamos avergonzados y descontentos de nosotros mismos, aun sin abandonar completa mente la oración, dejemos pasar algún tiempo antes de volver a ella, el mismo tiempo que tarde en atenuarse en nuestra conciencia el eco de la falta cometida. Ese es un error muy grave, y pecamos más por él que por el primero. En efecto, significa una falta de confianza en la misericordia de Dios, un desconocimiento de su amor; y eso le duele más que todas las tonterías que hayamos podido cometer. Santa Teresa de Lisieux, que había comprendido quién es Dios, decía: «Lo que duele a Dios, lo que hiere su corazón, es la falta de confianza».
Al contrario de como obramos habitualmente, la única actitud justa para el que ha
pecado —justa en el sentido bíblico, es decir, de acuerdo con lo que nos ha sido revelado del misterio de Dios— es la de echarse inmediatamente —con arrepentimiento y humildad, pero también con infinita confianza— en brazos de la misericordia divina, seguros de ser acogidos y perdonados. Y, una vez que hemos pedido perdón a Dios, reanudar sin demora las prácticas de piedad acostumbradas, en particular la de orar. En el momento oportuno iremos a confesarnos pero, mientras tanto, no cambiemos nuestro hábito de hacer oración. Esta actitud es la más eficaz para salir del pecado, pues es la que más honra la misericordia divina.
Santa Teresa de Jesús añade algo muy hermoso sobre este tema. Dice que el que
hace oración continúa cayendo, por supuesto, teniendo fallos y debilidades, pero, como hace oración, cada una de sus caí das le ayuda a saltar más arriba. Dios hace que todo ayude al bien y al progreso del que es fiel a la oración, incluidas las propias faltas.
«Digo que no desmaye nadie de los que han comenzado a tener oración con decir:
si torno a ser malo, es peor ir adelante con el ejercicio de ella. Yo lo creo, si se deja laoración y no se enmienda el mal; mas, si no lo deja, creo que le sacará a puerto de luz.
Hízome en esto gran batería el demonio, y pasé tanto en parecerme poca humildad
tenerla, siendo tan ruin, que, como ya he dicho, la dejé año y medio, al menos un año, que del medio no me acuerdo bien; y no fuera más, ni fue, por meterme yo misma, sin haber menester demonios que me hiciesen ir al infierno. ¡Oh, válgame Dios, qué ceguedad tan grande! ¡Y qué bien acierta el demonio, para su propósito, en cargar aquí la mano! Sabe el traidor que alma que tenga con perseverancia oración, la tiene perdida, y que todas las caídas que la hace dar, la ayudan, por la bondad de Dios, a dar después mayor salto en lo que es su servicio: algo le va en ello» (Libro de la vida, cap. 19).
(Tiempo para Dios, Jacque Phelippe)