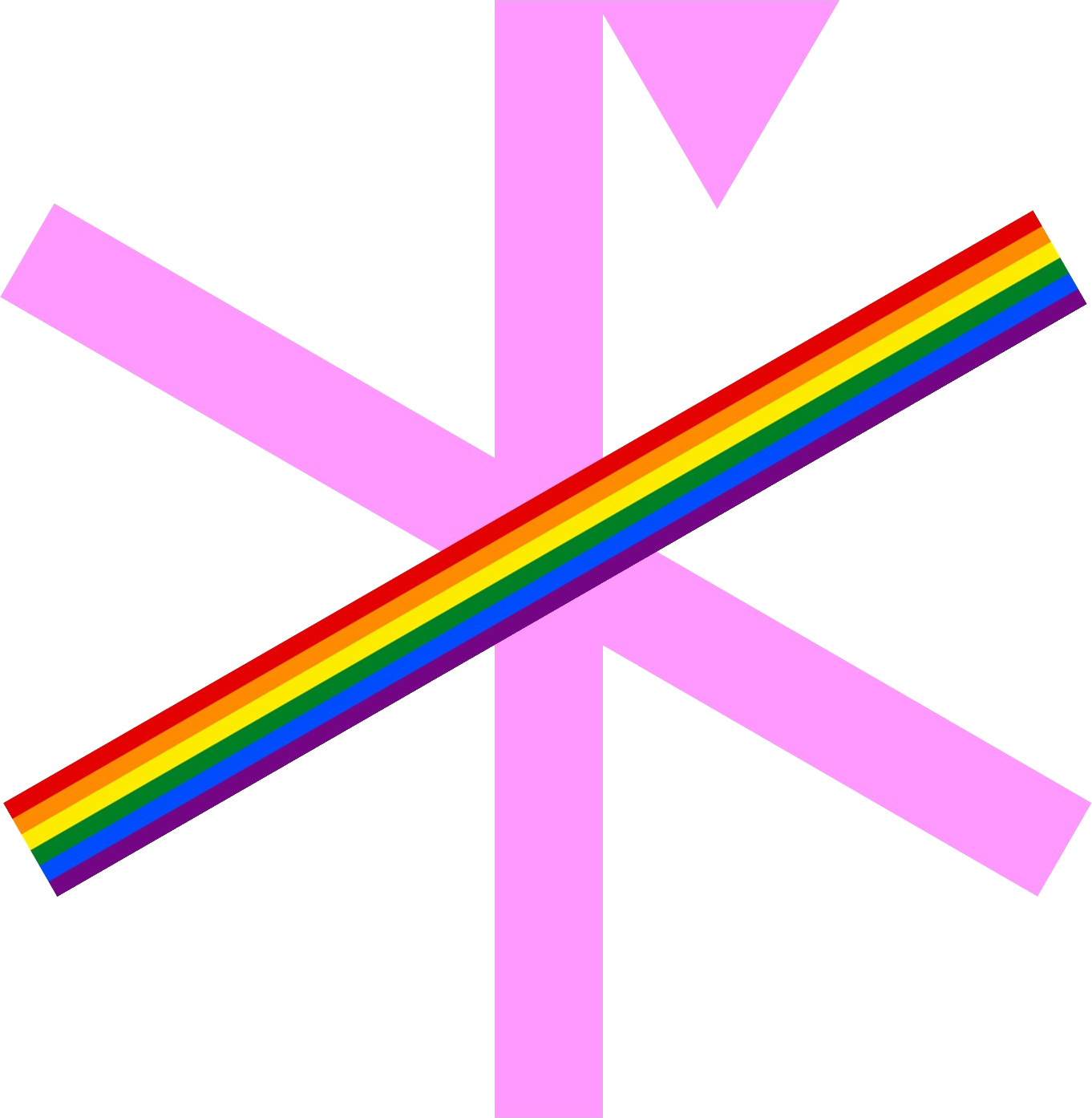El Reino de Dios se parece a un buen hombre que invitó a dos de sus amigos a pasar unos días en una casa que tenía junto a la playa. Uno de ellos era una vieja amistad de hacía años. El otro, unos años más joven, era extranjero y aunque amigo, quizá no tan allegado como aquel. Una noche el amigo allegado y el que era más joven, que compartían habitación, se miraron, se abrazaron, se amaron. Unos días más tarde, el más joven regresó a la casa de residencia de aquel buen hombre a pasar unos días antes de regresar a su país. El amigo más allegado también regresó antes y fue a buscar al más joven en la casa de aquel que les invitó a la playa. Desayunaron y se fueron a dar un paseo. Unas horas más tarde, aquel buen hombre escribió a su amigo más allegado mostrándole su profundo malestar de que sus dos amigos hubieran utilizado su casa para amarse a sus espaldas mientras él seguía aún en la playa. Confundido y apesadumbrado, el amigo más allegado llamó por teléfono a quien le invitó y le dijo: “Fui a tu casa, llevé unos bollos, desayunamos juntos, nos dimos un paseo y nos despedimos”. Tras un minuto de silencio, aquel buen hombre pidió perdón a su allegado amigo por haberle enviado aquel mensaje. Se hizo entonces aún más silencio. Pasó otro minuto que se alargó como si de una hora se tratase. Entonces, el amigo allegado le dijo a su amigo: “Gracias, acepto tus disculpas; te perdono por haberme mandado ese mensaje incendiario sin fundamento. Ahora, perdóname tú. Porque aunque tus invitados no se amaron tras aquel desayuno mañanero, sí lo hicieron unos días antes en tu casa de la playa, sin ningún ánimo de abusar de tu hospitalidad”.